La muralla, cuyo valor estratégico era indudable, la defendían los vecinos en caso necesario al no haber guarnición permanente de tropa. Los alcaldes tenían la obligación y el honor de abrir y cerrar las puertas de la misma. De las siete que había, solamente dos, la de tierra y la de mar, se abrían y cerraban diariamente y de vez en cuando se abría la que había en la muralla de Santa Catalina y en la del Matadero, así como la que luego se hizo, en 1575, para subir al Castillo.
En la Ordenanza municipal de 1415 se dice: "Otrosí que ninguno que toviere llaves de las puertas de la Villa non sea osado abrir puertas algunas de la Villa de noche desque tañere la campana del Ave María fasta que tocare la vocina del alborada, salvo el portal del Puyuelo, so pena que pague el que así abriese las dichas puertas cincuenta maravedis por cada vegada”. Y en las de 1489 se detalla que las puertas no podían abrirse "sin licencia de los alcaldes o regidores salvo en tiempo de vendimia e entonces poniendo buena guarda salvo la puerta del Puyuelo, que esa sea a cargo de los Sagramenteros de la abrir e guardar so pena de mil maravedis".
Esta obligación, a la vez que honroso privilegio, fue a partir de Cisneros compartida, ya que el cardenal estando en 1522 en Vitoria ordenó se entregara una de las llaves al capitán general don Beltrán de la Cueva "salvo los privilegios y ordenanzas de la dicha ciudad". Esta orden la confirmó Carlos V en 1542, mandando que una de las llaves se entregase al capitán general don Sancho de Leyva y explicaba el emperador que no hacía por desconfianza sino por mayor seguridad “porque de vuestra fidelidad y antigua lealtad tenemos larga experiencia y deseamos haceros todo favor y merced, como vuestros servicios y fidelidad lo merecen". Para evitar desavenencias entre civiles y militares, Felipe II ordenó que tanto unos como otros "podían asegurarse si quedaban bien cerradas, tentando y mirando los unos los candados de los otros".
Tenía solemnidad, según refiere Serapio Múgica, el cierre de las puertas. Al anochecer el jefe militar iba al son de caja y pífano a la puerta del muelle, al frente de los soldados que habían de hacer guardia durante la noche y después de repartir los centinelas de la muralla y las cuarenta garitas que en ella había, iba con los que restaban a cerrar la puerta principal, regresando después a su casa con el resto de los soldados. Después el alcalde, rodeado de gente importante con hachas encendidas acudía a las puertas y tras cerrar uno de los cerrojos tanteaba si estaba bien cerrado el que pertenecía a los jefes militares. Todo este ceremonial se mantuvo hasta 1794, al ser ocupada la ciudad por los franceses y no se recuperó el privilegio por los regidores municipales a consecuencia de la causa que se formó a los capitulares y vecinos por su rendición.
Las relaciones de la Corona con sus súbditos eran muy rigurosas y cuando las necesidades de la defensa exigían expropiaciones, éstas se llevaban a término con arreglo a derecho, procurando compensar a los propietarios de acuerdo con la justicia y la equidad. Hay pruebas de ello en las que se realizaron en San Sebastián relacionadas con las fortificaciones en tiempos de Carlos V. En el archivo de Simancas se conservan legajos que fueron estudiados no hace muchos años por don Ignacio Tellechea que confirman cuanto vengo diciendo.
Hubo que hacer obras en una de las murallas de San Sebastián, la de Levante o Zurriola y fue necesario expropiar y derribar "casas y suelos, huertas y herrerías que estaban junto a la muralla de dicha villa y eran de vecinos particulares de ella, conforme a cierta traza dada por don Sancho de Leiva, nuestro capitán general de la provincia de Guipúzcoa y por el capitán Luis Picaño", según carta del emperador de 23 de enero de 1550. Se nombraron maestros tasadores y peritos que en una primera estimación fijaron la indemnización en dos millones cuarenta y nueve mil maravedises, que luego fue rebajada a un millón cincuenta y tres mil ciento catorce al no tener que afectar las obras a todas las señaladas en la primera relación. Esta segunda cantidad fue confirmada por el capitán Ozpina, alcalde del Castillo, ante el escribano Juan Bono, de Tolosa. En el archivo de Simancas están todos los documentos relativos a las tasaciones, poderes del procurador de los damnificados, Pedro de Urquijo, títulos de propiedad, libramientos de los pagos, etc.
Son cincuenta y una las expropiaciones llevadas a cabo junto a la muralla llamada del Cubo o de don Beltrán, en la calle Surriola o Real, la mayoría casas habiendo también huertas y alguna herrería. Muchos de los indemnizados no pudieron presentar títulos de propiedad, alegando la posesión continua de los bienes tanto por ellos como por sus antepasados.
A la hora de firmar los documentos se observa un hecho curioso: la mayoría de las mujeres no sabían hacerlo, solamente dos, doña María y doña Catalina Dengómez de Montaot, firmaron, mientras que veinticuatro no pudieron hacerlo, firmando por ellas uno de los testigos, Juan Martínez de Sagastume. De los hombres, diecinueve firmaron, no haciéndolo siete.
 |
|
|

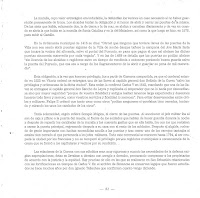

No hay comentarios:
Publicar un comentario